Las primeras noticias acerca del yacimiento se remontan a la
década de los 80, cuando se deposita en el Museo Arqueológico Provincial de
Alicante una bolsa con materiales atribuibles a la Edad del Bronce, en número
reducido, y otros más numerosos de origen ibérico, todo ello fruto de recogidas
superficiales.
La sierra de Las Tres Hermanas forma parte de las últimas
estribaciones de las cordilleras béticas dentro de la provincia de Alicante,
antes de entrar en la depresión de la Vega Baja.
El yacimiento de Las Tres Hermanas se encuentra situado a
unos 2.700 m al sur del casco urbano de Aspe.
La extensión del yacimiento ocupa unos 6000 m2, y presentaba una gran
cantidad de restos cerámicos en superficie hasta hace algunas décadas, aunque
en estos momentos son escasos debido a los continuos saqueos que ha sufrido.
En cuanto a las estructuras se han podido constatar varias
alineaciones de muros en el cerro occidental, que no han sufrido ninguna intervención, y en la ladera del cerro
central donde se pueden distinguir dos departamentos, uno sin excavar y otro
parcialmente excavado en una actuación clandestina donde se rebajó un relleno
de unos 25 cm. En la zona superior de la lengua central o antecerro, aparece
una construcción totalmente excavada en una actuación similar.
Los paramentos se construyen con un doble lienzo de
piedras calizas irregulares, sin duda traídas de muy cerca, y un relleno de
casquijo, todo ello trabado con una argamasa de arena, trazas de cal y agua. En
determinados puntos aparecen bloques de aspecto prismático y sillarejos bien
trabajados, sobre todo en las esquinas, sirviendo de unión entre dos tramos, y
delimitando las puertas, a modo de jambas. Teniendo en cuenta la cronología de
este yacimiento (entre fines del V y fines del IV a.n.e), no resulta
descabellado defender una tradición constructiva local cuyo origen habría que
remontar al Periodo Orientalizante distintas culturas del I Milenio a.n.e En
este asentamiento se vuelve a constatar esta modulación en la construcción del
poblado llegando estos autores a propugnar la intervención de arquitectos
extranjeros en su planificación, sobre todo en la fortificación, y en cualquier
caso probando la estrecha relación de la cultura ibérica con las corrientes
mediterráneas de los siglos V y IV a.n.e.
CERÁMICA
Sólo 10
Cerámica de importación
 La cerámica ática representa
probablemente el mejor exponente de la vajilla de lujo
La cerámica ática representa
probablemente el mejor exponente de la vajilla de lujo
En cuanto a los fragmentos de la
copa Cástulo, hay que indicar que estas piezas
 Es interesante destacar un fragmento
de un probable mortero púnico, identificado gracias a los desgrasantes de tono
oscuro y plateado, comunes en estas cerámicas que viene a reforzar la
Es interesante destacar un fragmento
de un probable mortero púnico, identificado gracias a los desgrasantes de tono
oscuro y plateado, comunes en estas cerámicas que viene a reforzar la
Se han identificado un total de 13 piezas correspondientes a
ánforas, lo que representa un 19,6% del total de la cerámica inventariada. Son
bordes variados que por lo general pertenecen a los tipos habituales de ánforas
ibéricas definidas por Ribera (RIBERA, 1982) y constatadas en yacimientos
ibéricos contemporáneos cuyo mejor paralelo sigue siendo el yacimiento de El
Puntal de Salinas donde se han registrado un buen repertorio de ánforas.
No obstante, se pueden distinguir tres tipos atendiendo a
las características de las pastas cerámicas: por un lado las producciones
locales, fácilmente identificables por
su similitud con la pasta de la cerámica común; probablemente ha sido
confeccionada con la arcilla del Keuper que aflora en diversos puntos de la
cercana cuenca del Vinalopó, utilizando como desgrasante elementos calcáreos de
tamaño medio, con predominio de trazas blancas y granas, en una cocción
oxidante que les proporciona un aspecto anaranjado. En segundo lugar,
encontramos otros fragmentos con una composición distinta, donde los elementos
calcáreos son sustituidos por otros de tamaño más reducido y de color oscuro y
que incluso incorporan trazas de cuarcita; este grupo lo podríamos incluir
dentro del conjunto de ánforas ibéricas no locales, entendiendo portales
aquéllas que no proceden de un radio inmediato al asentamiento. Por último, se
ha podido diferenciar por su tipología un borde de un ánfora del Estrecho del
tipo Mañá-Pascual, también con una cronología entre fines del V y mediados del
s. IV a.n.e.
Cerámica Común
La cerámica común representa un 27,2 % de las piezas inventariadas. Este grupo
corresponde a una cerámica de pasta bien depurada, buena cocción que alterna la
oxidante y reductora, dando el típico aspecto sandwich, y un acabado cuidado
generalmente con un engobe beige claro.
Entre los tipos destacan claramente las formas abiertas,
donde platos y cuencos representan más de la mitad del inventario, y los lebetes,
hasta las tres cuartas partes del mismo.
Cerámica de Cocina.
La cerámica que hemos denominado de cocina (13,6 %)
corresponde a la realizada mediante cocción reductora con abundante desgrasante
de origen calcáreo y tamaño mediano-grueso, numerosas vacuolas y con acabado
alisado. Estas piezas estarían destinadas a la cocción de alimentos, pues se
observan en varios ejemplares las señales del fuego. Dentro de las formas
advertimos un total predominio de las ollas donde podemos distinguir entre el
subtipo mediano y el pequeño. Las ollas medianas tienen entre 21 y 25 cm de
diámetro de borde y unos 25 cm de altura, mientras que las pequeñas no
sobrepasan los 15 cm de diámetro de borde y su altura se establece entre los
12-15 cm.
Cerámica
Pintada
La cerámica pintada representa un 25,7 % del total de
tipos inventariados, aunque es bien cierto que esto puede deberse a las
características de esta colección, ya que en estos casos se recogen principalmente
los fragmentos decorados. Esta circunstancia queda constatada por el gran
número de fragmentos con relación a
otras piezas. Las formas predominantes siguen siendo las abiertas con platos,
cuencos y lebetes, aunque no descartamos la presencia de otros tipos que
se pueden intuir entre los fragmentos de panza, probablemente de grandes
contenedores, pithoio tinajas.
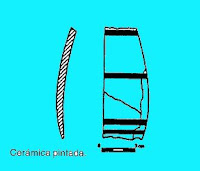 Dentro de la decoración predominan los motivos pintados
rectilíneos simples, formando bandas y filetes, y círculos concéntricos completos
o seccionados por la mitad. Aparecen otros motivos ondulados de orientación
vertical: las denominadas "melenas o cabelleras", diseñando entre
todos variadas composiciones.
Dentro de la decoración predominan los motivos pintados
rectilíneos simples, formando bandas y filetes, y círculos concéntricos completos
o seccionados por la mitad. Aparecen otros motivos ondulados de orientación
vertical: las denominadas "melenas o cabelleras", diseñando entre
todos variadas composiciones.
En algún caso se ha observado la presencia de algún
fitomorfo, en concreto un fragmento con un roleo. Este motivo pudiera alargar
la cronología final del asentamiento hasta fines del IV o incluso ya el s. III
a.n.e., pues este tipo de decoraciones son, con los datos que hoy
tenemos, prácticamente inexistentes en contextos ibéricos contéstanos
del s. IV a.n.e.
El color de estos motivos varía entre las diversas gamas
producidas por la presión o la cantidad de una tonalidad del rojo vinoso, si
bien es cierto que existen trazos en negro, gris, y otros de un matiz claro
entre el anaranjado y el castaño.
OTROS MATERIALES
Objetos de terracota
Se han inventariado cinco pesas de telar halladas en uno de
los edificios según
nos han relatado aficionados locales.
Metales
Tres piezas de hierro representan una panoplia militar
básica mientras que el fragmento
de plomo, junto al hallazgo de una bola de galena, nos
induce a sugerir la existencia de procesos metalúrgicos ligados a este
asentamiento.
El primer fragmento de hierro corresponde a la hoja de una falcata. Se trata de una lámina
bastante exfoliada que conserva una longitud de 12'6 cm con una ligera
curvatura de
sus lados generando una parte interna cóncava donde se ubica
el filo cortante de la hoja; en el lado opuesto la lámina alcanza un grosor de
1'1 cm. Esta morfología junto al característico filo interno ayuda a definir el
objeto como un fragmento de falcata pues dentro del repertorio tipológico del
utillaje de hierro ibérico no se encuentra útil alguno que pudiera responder a
este tipo.
La segunda pieza consiste en una lámina de hierro, bien
conservada y arrollada formando un cilindro perfecto; por su cara interna y
junto a uno de sus extremos conserva dos pequeños remaches que garantizarían
una correcta sujeción con un probable astil de madera.
Su longitud sería de 6'8 cm mientras que el diámetro del
cilindro generado sería de 1'5 cm.
Este tipo de regatones son poco corrientes en el utillaje
ibérico y sólo encontramos esta técnica de trabajar el hierro para realizar
instrumental muy específico, como los legones o pequeños escardillos o bien
para enastar en una vara de madera, sirviéndole de contrapeso, colocando en el
extremo opuesto una punta de lanza. Sobre la base de las medidas establecidas
optamos por definirlo como un regatón de lanza pues el instrumental agrario
mencionado siempre presenta cilindros mucho más grandes.
Un fragmento de soliferreum pues a pesar de su
semejanza con una punta de clavo.
Nos encontramos ante
ios restos de un conjunto armamentístico compuesto por una falcata, una lanza y
una jabalina o soliferreum lo cual incide nuevamente sobre el carácter
funcional del edificio, descartando su uso específico como espacio religioso y
señalando su ocupación probable por parte de un miembro de la jerarquía
militar, al menos como una de sus atribuciones, que tanto relaciona este
edificio con la construcción y la cultura material exhumada en Cancho Roano.
El hallazgo de una
lámina de plomo de 077 cm de grosor y 0'90 gr de peso es pequeña y algo
retorcida, con huellas inequívocas de haber sido objeto de varias muescas
aunque no acertamos a concretar su uso específico.



