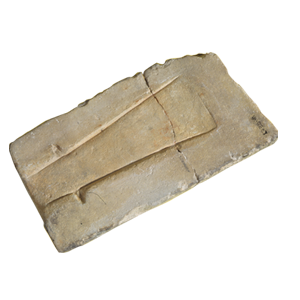En la Albufera de Elche cuando llegaba hasta Crevillente o
el Vinalopó era navegable, se estableció
una población fenicia o de carácter semita, sobre una población indígena
en Peña Negra, y llegó a albergar en su seno una factoría de artesanos
destacados desde el emporio de Guardamar, ya que allí vivían un elevado número
de gentes procedentes de diferentes lugares y de diferentes etnias, la cual
produce un efecto orientalizante entre los indígenas de esta zona y estaba lo
suficientemente desarrollada para poder fabricar cerámica a torno.
En torno a esta albufera se desarrollaron centros
poblacionales de primera magnitud, atraídos por el floreciente comercio
fenicio, como Los Saladares (Orihuela), Peña Negra (Crevillente), La Fonteta
(Guardamar), La Escuera y el Oral ( San Fulgencio) y La Alcudia (Elche).
A partir del s. XIII a.C., en el
mundo mediterráneo se producen cambios trascendentales en el ámbito social,
político y tecnológico. Las transformaciones acaecidas con la desaparición de
los centros orientales suponen la aparición de nuevas formas de poder político
y la descentralización del comercio de
artículos de alto valor.
Algunos núcleos cuya dinámica
socio-económica así lo permitió se convierten con el Hierro Antiguo en
verdaderas ciudades. Tal es el caso de Peña Negra en el Sudeste, en donde las
directrices políticas generan no sólo el esfuerzo de la erección de un sistema
defensivo de grandes proporciones sino ingentes tareas públicas de aterramiento
de todas las laderas, con márgenes de contención de piedra de hasta 3 metros de
desnivel en cada terraza.
La emergencia de una clase dirigente en el extenso poblado
o de una clara jefatura que va a dictar los destinos de Peña Negra, queda
consolidada plenamente en esta fase del Hierro Antiguo.
Uno de los exponentes de su
existencia es la reestructuración urbana que vamos a ver producirse. La
población ya no puede ser albergada en viviendas desparramadas y dispuestas de
modo anárquico por toda la extensión de la ciudad.
La Ora Marítima (422-469) de Avieno, hace referencia a los
habitantes del Sureste peninsular antes de que esta región pasase a ser
conocida como la Contestania sitúando a la tribu de los gimnetas entre los ríos
Teodoro y Sicano, que probablemente se corresponden con el Segura y el Júcar de
forma respectiva.
El río Teodoro, cerca del cual estuvo la ciudad de Herna, es
para Avieno el antiguo límite de los tartesios.
Esta
afirmación se corresponde con los vínculos culturales de signo orientalizante
detectados en el registro material entre el ámbito propiamente tartésico y el
área suralicantina, hasta el punto de haberse propuesto la identificación de la
ciudad de Herna con el enclave de fuerte carácter fenicio de la Peña Negra de
Crevillente
La
importancia de la extensión de la cultura tartésica hasta Alicante y el sudeste
en general, fue puesta de relieve con excavaciones como las llevadas a cabo
hace tiempo en el asentamiento alicantino de Peña Negra que es una pequeña estación portuaria frecuentada
por mercaderes fenicios o semitas.
Los primeros elementos de cultura material de carácter fenicio-púnico
presentes en la región alicantina tuvieron una procedencia meridional, tanto
desde las colonias costeras andaluzas como desde el ámbito tartésico-turdetano.
Si bien pronto la colonia fenicia de La Fonteta (Guardamar) y el enclave de
Peña Negra se implicarían en el activo
comercio de la zona.
Se puede decir que este yacimiento
no pasó por la fase del íbero pleno, pasando desde la Primera Edad del
Hierro o del estado castreño a la etapa
orientalizante. Los resortes utilizados por los comerciantes extranjeros en la
explotación de los recursos minerales del Sureste, más ricos en el área
murciana que en la alicantina, están estrechamente vinculados con el proceso de
aculturación suscitado en el mundo indígena, cuyo mejor exponente es el
mestizaje cultural detectado en Peña Negra.
Antes de la llegada de los colonos fenicios, Peña Negra
presentaba algunos elementos próximos al horizonte cultural meseteño de Cogotas
I, como las cerámicas de incrustación y de retícula bruñida o las viviendas
circulares de barro.
Se trata de un puerto emporio en el interior de la Albufera
de Elche, por lo que tenía muchas correspondencias con sus poblados vecinos: El
Molar, La Fonteta, Cabezo Lucero, La Escuera, El oral, La Alcudia, Peña Negra,
haciendo que toda la comarca adquiriese un carácter orientalizante debido a sus
nuevos moradores y a las relaciones que mantenían con los demás poblados.
Este enclave, situado en el curso bajo del Vinalopó,
ofrece una buena posición estratégica y cumple todos los requisitos para ser
una comunidad de paso, al ubicarse en un valle que controla las vías de
comunicación y puede articular varias regiones.
Al menos desde el siglo IX AC, potentes talleres metalúrgicos
ubicados en el poblado indígena de La Peña Negra están elaborando a gran escala
numerosos útiles, adornos y armas tipológicamente vinculadas al ámbito del
Bronce Final Atlántico que no se quedan en el lugar.
Por tanto,
nos encontramos con un asentamiento
donde los fenicios se habían instalado creando así la producción cerámica,
broncista y orfebre, inspirada esta última en joyas etruscas orientalizantes y de influencia jónica.
A demás parece que
trabajaba un artesanado extranjero produciendo armas de tipo atlántico,
lo que da idea de la existencia de este tipo de contactos comerciales a larga
distancia. Los artesanos fenicios instalados en el poblado suscitaron una
destacada producción alfarera cuyas piezas sirvieron para abastecer a otros
yacimientos más interiores
Los mercaderes fenicios instalados
aquí posiblemente negociaron con objetos de metal, pero también con otros
productos, principalmente vajillas cerámicas u productos agropecuarios
almacenados en ánforas u otros grandes contenedores.
Se ha encontrado una bandeja de
borde perlado que podría ser de carácter etrusco.
En Peña Negra empieza a desarrollarse una cerámica de tipo
vascular definida como “ componente tipológico griego” formado por lucernas de
cazoleta abierta, vasos de tipo skyphoide, vasos de orejetas y pyxides-
stamnoides.
Resulta sorprendente ver como la población indígena que desde hace tiempo, al menos desde principios del
siglo VII AC, están conviviendo con grupos orientales, según se desprende de la
instalación de una factoría fenicia en
el poblado de Peña Negra.
Ya desde el siglo VIII a.C. el impacto comercial fenicio
se hizo sentir en el área alicantina, generando probablemente a inicios del
siglo VI a.C. la fabricación local de ánforas.
La interacción humana
y comercial con el mundo fenicio fue incrementándose, de modo que Peña Negra,
partícipe de la corriente orientalizante y experimente en el siglo VII a.C. una
formidable expansión urbanística. El asentamiento adquirió un perímetro
amurallado y obras públicas y de aterrazamiento, alcanzando unas 30 hectáreas
de extensión . Junto a la cerámica a mano local encontramos en Peña Negra
cerámicas a torno de imitación e ingentes cantidades de cerámicas importadas,
lo que nos lleva a hablar de la presencia estable de gentes fenicias.
Estas gentes configurarían un barrio colonial
especializado en tareas mercantiles y artesanales. La tumba de uno de estos
artesanos apareció en el Camí de Catral; en su ajuar había una matriz de bronce
ornada con motivos iconográficos de estilo oriental para la elaboración de
medallones ovales huecos con decoración repujada.
Los artesanos fenicios, locales o
itinerantes, ofrecieron productos de lujo a las aristocracias indígenas, como
la diadema de Crevillente, joya áurea con decoración repujada, influída por los
gustos de la orfebrería etrusca. Es posible que entre los siglos IX y VII a.C.
se desarrollase una polarización del poblamiento: por un lado el floreciente
poblado de Peña Negra (Crevillente) y todo su entorno, y por otro lado las
comarcas más septentrionales.
Tras el horizonte cultural del Cabezo Redondo, el curso
alto del Vinalopó ofrece el aspecto de un auténtico desierto demográfico
En la Vega Baja del río Segura quedaba resuelta la
presencia de comerciantes fenicios en Peña Negra y con ellos las condiciones
que darían origen al mundo ibérico; pero este enclave se abandonaba a mediados
del s. VI a C, Saladares parecía continuar hasta época ibérica plena aunque de
una manera confusa, y los poblados ibéricos ya conocidos en la comarca no se
fechaban más allá de fines del s. V a C : seguía existiendo, por tanto, un
período de más de un siglo inexplicablemente vacío.
Por el modo de construir los hogares, se sabe que hacían desde
el uso de la albañilería de adobes hasta el empleo de bancos,
encontrándose un hogar correspondiente
a la fase orientalizante.
El desarrollo de
nuevas técnicas agrícolas permitió el mantenimiento de una gran parte de
la población y facilitó la concentración de excedentes, con el consiguiente
aumento de la importancia de la ganadería, así como su exhibición y
amortización en bienes de prestigio.
En una de las muchas excavaciones se encontró un taller, independiente de las
viviendas, donde se realizaban actividades textiles y metalúrgicas. Hubo otros
lugares con talleres especializados, tanto de textiles como del trabajo del
metal. En los contextos de Campos de Urnas aparecen en lugares centrales.
Las estampillas presentes en las ánforas crevillentinas,
realizadas por los alfareros locales ya fuesen íberos o semitas, responden seguramente a un fenómeno heredado del
mundo de las ánforas orientales.
La aparición de las ánforas fenicio-púnicas en el área
alicantina en el siglo VIII a.C. se documenta junto con otros indicios
arqueológicos de la presencia semita en la región, la cual se vio inmersa en un
proceso cultural de fuerte influencia orientalizante. La abundancia de ánforas
en los centros fenicios del Extremo Occidente parece indicar que se trata ya de
producciones locales como sucede y vienen representadas en el yacimiento
orientalizante de Peña Negra. No son
una estricta reproducción de ningún tipo oriental, sino una reinterpretación
personalizada de algunos modelos anfóricos de raigambre fenicia. Su producción
se inició antes de la mitad del siglo VIII a.C. en buena parte de los centros
afectados por el comercio fenicio, especialmente en aquellos que contaban con
ciertos recursos agrícolas y pesqueros. Además de servir para almacenar la
producción local, estos recipientes anfóricos contendrían preferentemente vino,
que escaseaba en Occidente en el período inicial de la colonización
protagonizada por los comerciantes fenicios, que fueron quienes incentivaron el
cultivo de la vid en la Península Ibérica.
El considerable material anfórico
recogido en la Penya Negra de Crevillent revela el acrecentamiento de la
presencia fenicia en dicho enclave. Muchos de los restos anfóricos corresponden
a una producción local efectuada probablemente por los colonos fenicios con
vistas a la comercialización de algún producto o de los propios recipientes,
mientras que otros materiales similares parecen de importación. Las
producciones anfóricas crevillentinas, fechadas hacia la primera mitad del
siglo VI a.C., se suelen caracterizar por un tipo de borde muy largo y estrecho,
vertical u oblicuo-divergente. La pasta se define por una buena cocción y
colores claros, marrones, rojizos y anaranjados, frecuentemente formando capas
estratificadas, pero careciendo por lo general y salvo alguna excepción de
núcleo gris.
Las cerámicas de los alfares
fenicios locales, particularmente la vajilla gris, alcanzan una representación
notoria.
La urna de orejetas
es el vaso característico por excelencia del ibérico antiguo. Aunque se
acepte que la urna de orejetas es una interpretación indígena del concepto de
cierre hermético de la alfarería mediterránea oriental, los ejemplares ibéricos
contestanos más antiguos.
A su lado, numerosas producciones cuya identificación, a través de
análisis intensivos y extensivos de caracterización, resulta apremiante.
Se han
encontrado los restos de la guarnición
de un cinturón, a base de doble cinta recubierta de hemiesferas de bronce, que
debió de ser del mismo tipo hallado en La fonteta y en la Necrópolis de la
Joya.
En relación con la metalurgia de las comunidades indígenas
precedentes los elementos que ha proporcionado La Fonteta se inscriben en la
nueva dinámica instaurada por la presencia fenicia en Occidente: sobre todo el
hierro y la plata (metal con que pagan sus tributos a Asiria las metrópolis
fenicias), al lado del tipo de toberas cilíndricas y prismáticas, tan conocidas
en otros centros fenicios del Mediterráneo central y occidental.
El tipo de hacha que se está fabricando en el siglo VII AC en
los talleres fenicios de Fonteta es el mismo que desde doscientos años antes
venía elaborándose en los talleres de Peña Negra.
Entre los primeros elementos
foráneos aparecidos en Peña Negra, los cuales nos remiten a la segunda mitad
del siglo IX a.C., se encuentran las fíbulas de codo, una fíbula de doble
resorte, brazaletes de marfil y cuentas de collar de fayenza y de pasta vítrea.
Se trata de
objetos de adorno utilizados por los agentes fenicios para entablar un contacto
amistoso con las comunidades indígenas. Además de los objetos referidos, en la
necrópolis de cremación del yacimiento, denominada Les Moreres, se recuperaron
urnas arcaicas de tipo Cruz del Negro y un plato de barniz rojo de inicios del
siglo VIII a.C .
En cuanto al urbanismo se documentó una amplia vivienda con
banco adosado interno cuyas paredes estaban revestidas con estucos pintados con
motivos lineales.
Estos nuevos procedimientos constructivos y decorativos fueron
ya comunes durante el período ibérico.
Junto a los recursos mineros, la
sal, el esparto y los productos agropecuarios del Sureste figurarían también
entre los bienes dignos del interés comercial de los colonos fenicios.
La orfebrería de la etapa
orientalizante, conocida como tartésica, presenta unas características
morfológicas, técnicas y funcionales muy diferentes con respecto a las de la
orfebrería del Bronce Final, representada en el Sureste sobre todo por el
tesoro de Villena. Los fenicios se trajeron un tipo mediterráneo de orfebrería
basada técnicamente en la terna “soldadura-filigrana-granulado”. A lo largo de
la presencia colonial fenicia en el Sureste fue cambiando el concepto de joya,
pasándose de lo pesado y macizo a lo ligero y hueco, de lo liso y geométrico a
lo figurativo. Se enriqueció simbólicamente la iconografía local con motivos
orientales, como las rosetas, las flores de loto, las palmetas, los árboles de
la vida, los animales exóticos o fantásticos y los elementos astrales, todo
ello en constante alusión a la fecundidad y al ciclo vital, simbolismo que se
perpetuará en las manifestaciones artísticas de época ibérica.
Un grafito muy arcaico del yacimiento orientalizante de la Peña Negra de
Crevillente en escritura meridional señala la similitud de los influjos
externos experimentados por la Contestania y el Alto Guadalquivir, los cuales
quizás actuaron sobre posos culturales también parecidos.
La explicación del despoblamiento podría ser el que el área del alto
Vinalopó quedase en tierra de nadie en favor del emergente foco orientalizante
de Peña Negra y de los establecimientos también incipientemente semitizados de
la comarca alcoyana. La hipotética inestabilidad que pudo existir en el
tránsito del Bronce Final al período orientalizante se muestra como un
excelente contexto para la ocultación del tesoro de Villena, conjunto
ilustrativo del desarrollo que había llegado a alcanzar la sociedad compleja
del Cabezo Redondo.
Las similitudes en cuanto a pasta
que presentan algunos materiales cerámicos de Camara y El Monastil con respecto
a los de Peña Negra han llevado a valorar la posibilidad de que ambos
yacimientos fueran filiales de este último, encargados quizás del control de la
ruta de acceso hacia el alto Vinalopó y la Meseta. Más factible sería el que se
tratase de asentamientos independientes que simplemente mantendrían algunos
vínculos comerciales con Peña Negra.
Como ya se hemos señalado, desde
al menos el siglo VII a.C. se dejó sentir en el medio y alto Vinalopó la
influencia del horizonte orientalizante del Bajo Segura, especialmente a través
de Peña Negra, establecimiento indígena que recibió una población oriental lo
suficientemente significativa como para originar un barrio colonial, vinculado
comercialmente a la colonia fenicia de La Fonteta (Guardamar). Desde Peña Negra
los elementos materiales característicos de la cultura fenicia irradiaron hacia
el valle del Vinalopó. Peña Negra actuó
como un centro metalúrgico de primera magnitud, pues en sus talleres se
fabricaban hachas de apéndices laterales, puntas de lanza de alerones
romboidales, espadas de filos rectos de lengüeta calada y de empuñadura maciza,
hoces, brazaletes y jarros broncíneos, broches de cinturón, agujas de variados
tipos y otras piezas difícilmente identificables. Se trata de útiles y armas
del más puro estilo atlántico, signo de la participación del Sureste en redes
comerciales de amplio alcance. Los talleres de Peña Negra, cuyos productos
llegaron periódicamente hasta el ámbito sardo, son, junto con los de Fort
Harrouard en el Norte de Francia, unos de los mejor documentados de este tipo
de metalurgia de carácter atlántico. El impacto comercial fenicio en el Sureste
provocó además la instauración de un patrón premonetal para las transacciones
en forma de barras planas, las cuales conservan su cono de fundición . Estas
barras se elaboraban con un cobre muy depurado, en bronce y en plomo.
Responderían a un determinado sistema metrológico que nos resulta desconocido.
Su área de dispersión afecta a la mitad meridional de la provincia de Alicante
y a la isla de Formentera.
Uno de los talleres metalúrgicos
documentados en Peña Negra incluía la vivienda, el horno y una escombrera con
más de cuatrocientos fragmentos de moldes, sobre todo de arcilla, exponentes de
una alta y sofisticada tecnología, en donde se obtenían piezas típicas de los
horizontes culturales de la Ría de Huelva, Vénat, Ronda y Sa Idda . En la
escombrera, junto a varios kilos de escorias de cobre y bronce, apareció un
fragmento de una pieza de hierro, que sería un objeto importado. Mientras que
el Sureste participaba del desarrollo de la metalurgia atlántica y
mediterránea, el resto del País Valenciano permanecía imbuido por una
metalurgia de tipo continental. La influencia fenicia experimentada por los
yacimientos de Peña Negra y Los Saladares se aprecia también en la aparición de
nuevos tipos de viviendas desde el siglo IX a.C. Las cabañas tradicionales de
planta oval o circular, a veces semiexcavadas en el suelo y realizadas con
materiales perecederos, vieron cómo a su lado se edificaban otras angulares con
zócalos de piedra y otras de planta circular levantadas a base de tapial y
adobe, con paredes de barro rojo enlucidas de blanco o amarillo. En cuanto a
los enterramientos, se observa en la necrópolis de cremación de Les Moreres,
fechada entre el siglo IX y mediados del siglo VI a.C., la extensión de
prácticas y construcciones funerarias de tipo meridional, como los túmulos
planos, los círculos de piedras hincadas y las plataformas ovales y cuadradas.
Estas últimas son el precedente de las tumbas de empedrado que se generalizarán
en la Contestania durante el período ibérico . Se trata de construcciones
funerarias nuevas que dan idea de las transformaciones culturales
experimentadas por el Sureste en su contacto con los agentes comerciales
fenicios. Antes de la llegada de los colonos fenicios, Peña Negra presentaba
algunos elementos próximos al horizonte cultural meseteño de Cogotas I, como
las cerámicas de incrustación y de retícula bruñida o las viviendas circulares
de barro.
Sobre el hallazgo de una urna de
orejetas perforadas podemos decir que este
tipo cerámico está fabricado con pastas de origen local y ofrece además,
una inspiración helénica debido a la intrusión de cerámicas griegas en la
última etapa de Peña Negra II aunque también se puede apreciar el componente
tipológico fenicio a través del característico hombro carenado de los
recipientes anfóricos A1.
La fabricación de este
vaso se produce en un momento indeterminado de la primera mitad del siglo VI
a.C. Posiblemente el dónde corresponda a la zona del SE peninsular, y a la espera
de nuevos hallazgos, podemos delimitarlo en el yacimiento de La Peña Negra,
lugar de procedencia de los ejemplares peninsulares más antiguos, y según su
excavador, debido a dos hechos
importantes: la arribada del nuevo componente tipológico griego y al descenso
de la influencia fenicia en esa zona. Este hecho se produce en la segunda fase
del periodo Peña Negra II, por lo que estos ejemplares se convierten en el
prototipo de los recipientes cerámicos con apéndices perforados. En ellos se
distingue una verdadera diferencia tanto formal como cronológica con los
restantes ejemplares del mundo ibérico debido a “(...) una progresión en la
disminución
del tamaño original hasta
desembocar en el tipo más o menos estandarizado en la producción funeraria
ibérica .
La invención, y no imitación, de
este nuevo recipiente en el periodo Peña Negra se sustentó bajo la confluencia
o síntesis de diversos ambientes como son el griego (cierre hermético,
apéndices perforados) y el fenicio (hombro carenado de las ánforas A1, temática
decorativa).
La atribución de gran parte de las
cerámicas torneadas de este yacimiento, incluyendo los vasos de cierre
hermético con apéndices perforados, se deberían otorgar a artesanos alfareros
de procedencia foránea, y que muy posiblemente se asentaron y posteriormente se
mezclaron con la población local.
La expansión generalizada en esta
región se certifica por la distribución de los hallazgos. En Alicante pasan de
la veintena los ejemplares recuperados, procedentes principalmente de las necrópolis
de Altea la Vella, Cabezo Lucero, El Molar y el poblado de La Peña Negra.
La incineración se extendió por
toda la península, como se puede ver en las necrópolis de la Peña Negra de
Crevillente, o en la Meseta Central los hallazgos de Las Cogotas de Cardeñosa
en Ávila y de La Osera de Chamartín en Ávila.
Por lo que respecta a los broches
de cinturón los más frecuentes son los decorados con semiesferas huecas, como
el tipo hallado en
Peña Negra, si bien el ejemplar
más destacable es el de la Tumba 63, que incluía un conjunto de armas
excepcional y una campanita de bronce. La información más interesante proviene,
posiblemente, de las fusayolas, puesto que los análisis osteológicos y su
asociación a ajuares con armas rechazan su relación exclusiva con el universo
femenino.
Al poblado alicantino de Peña
Negra en Crevillente se adscribe una
cabecita pintada de carnero ignorando si se trata de una figurilla o de un
vaso.
En algunas paredes de objetos
cerámicos han aparecido diversas clases de grafitos fenicios.
Los depósitos de objetos
metálicos, muchos de ellos de tipología atlántica, se han considerado
testimonios de un comercio interregional, abastecido muchas veces, como
muestran los datos de la Ría de Huelva o del taller metalúrgico de la Peña
Negra (Crevillente, Alicante) por medio de “chatarra", un rasgo que suele
ser propio de contextos poco especializados. Llama la atención la ausencia en
todos estos depósitos de útiles o herramientas, mientras que proliferan las
armas, así como su localización en desembocaduras y vados de ríos u otros
“lugares de paso.
Se asocian a actividades de
fundición en los poblados fortificados de Campos de Urnas y en establecimientos comerciales atlánticos
del Bronce Final III .
Entre estos últimos se pueden
señalar los de Runnymede Peña Negra
(Alicante).
En Peña Negra, se encontró un
taller, independiente de las viviendas, donde se realizaban actividades
textiles y metalúrgicas. En la Península Ibérica, encontramos lugares con
talleres especializados, tanto de textiles como del trabajo del metal, donde se
documenta la aparición de casas de diverso tamaño y otros elementos
diferenciadores, como revestimientos
pintados o bancos corridos.
En Peña Negra su horizonte antiguo ofrece una metalurgia
exclusivamente de bronce y un conjunto cerámico caracterizado por la ausencia
del torno -entre su decoración cabe mencionar incisiones rellenas por
incrustación, además de cerámica pintada. El carbono-14 ha fechado este
horizonte entre aproximadamente 740 A.C. y anterior a 580A.C Hay importantes
hallazgos de la Peña Negra que
reafirman las fechas obtenidas por el carbono-14: a saber, por un lado hay un
fragmento de diadema de oro cuya decoración de motivos de platos evoca la
cultura hallstática, y, por otro, hay escarabeos fechados en tomo de 600 A.C.
Estos datos ponen de relieve la amplitud y diversidad de los contactos del
Sureste en los siglos VII y VI.
También la cerámica de la Peña
Negra incluye componentes de influencia hallstáttica, según el excavador, y muy
en particular un fragmento de cazuela, hecha a mano, "con ancha carena
decorada con incisiones de líneas horizontales que recorren y enmarcan la
carena debajo de una cenefa de circulillos con punto central, determinando una
zona de reticulado mediante regulares incisiones oblicuas hacia la derecha y
múltiples a la izquierda cortadas por aquéllas. En el interior del borde, dos
líneas incisas en zig-zag formando rombos". Esta pieza, como algunas otras
procedentes del Sureste que han sido publicadas en años recientes, pertenece a
un género autóctono de los Bronce Tardío y Final, a pesar de mostrar
características, a veces del perfil, a veces decorativas, que evocan
influencias lejanas. No obstante, muchas veces éstas ocurren juntamente con
cerámica local de borde exvasado o con otras formas igualmente de fabricación
local (p. ej. "botellas" y "macetas").
No cabe alguna duda de que urnas
de incineración forman parte de la cultura del Sureste desde el comienzo del
primer milenio Tampoco cabe duda de que
algunas llevan decoración cerámica que evoca la de la zona de los campos de
umas más al Norte (por ejemplo, piezas de
Los Saladares de Orihuela en Alicante o de El Tabayá; aunque su fecha no tiene que estar muy
elevada, al menos en el caso de aquella cerámica encontrada en depósitos inmediatamente
anteriores a la aparición de la primera cerámica pintada preibérica.
El tipo de viviendas anguIares de
Peña Negra presenta sus zócalos con el sistema de piedras hincadas y ángulos
redondeados, semiexcavadas en el suelo, cuyos restos denominamos comúnmente
fondos de cabaña.
A su lado, nos enfrentamos con
otra tradición constructiva a base de tapial o adobe que va desde las casas
circulares de Peña Negra, construidas con paredes de barro rojo enlucidas de
blanco o amarillo, hasta las viviendas angulares con muros formados por grandes
adobes rectangulares, que en un primer momento se adscribían al Hierro Antiguo
~
Se encontró un fragmento de punta
de flecha con arponcillo de La Peña
Negra de Crevillente que tiene unas características de fabricación y decoración
muy similares a las de los ejemplares andaluces, aunque lo que el autor
denomina "decoración figurada" aparezca poco clara, esté muy perdida
y se haya realizado, en el mismo color, sobre cuatro filetes de pintura rojo
vinosa. Procede de este yacimiento
alicantino, y presenta un importante impacto colonial y relaciones culturales
con Andalucía.
La riqueza material que nos
presentan enclaves como La Peña Negra, una de las principales ciudades y centro
de mercado de nuestra protohistoria peninsular, se debe en este caso a la
fuerte atracción que ejerció para el comercio fenicio un gran centro dedicado
en gran medida a la producción y comercio de metales. .
Algunos núcleos cuya dinámica
socio-económica así lo permitió se convierten con el Hierro Antiguo en
verdaderas ciudades. Es el caso de Peña Negra en el Sudeste, en donde las
directrices políticas generan no sólo el esfuerzo de la erección de un sistema
defensivo de grandes proporciones sino ingentes tareas públicas de aterramiento
de todas las laderas, con márgenes de contención de piedra de hasta 3 metros de
desnivel en cada terraza, sistema que pudo iniciarse de forma mucho más
anárquica en las últimas fases del Bronce Final en las áreas más saturadas de
población.
En este proceso, hubo de producirse
un alto grado de mestizaje y de asentamiento en los principales núcleos
indígenas.
Parece quedar bien sentado para el
caso de Peña Negra (posiblemente la ciudad de Herna mencionada en las fuentes),
en donde la producción cerámica y la orfebrería están en manos de artesanos
orientales.
Las joyas áureas decoradas en
repujado e inspiradas en la orfebrería etrusca, como la diadema de Crevillente
nos acercan a la producción local o itinerante de estos artesanos fenicios, una
de cuyas tumbas se halló en el Camí de Carral, al sur de Crevillente. Junto a
sus restos incinerados en el interior de un ánfora A3 (Trayamar 2) apareció una
matriz para elaborar medallones huecos de chapa de oro decorados en repujado
producción que sabemos perduró hasta época ibérica antigua por un hallazgo
similar aparecido en una tumba del Cabezo Lucero. La presencia, por otra
parte, de lingotes de plomo en Peña Negra nos conduce ante la problemática del
empleo de este metal en la protohistoria peninsular, que, si bien en el posterior
mundo ibérico se empleará como materia escriptoria, para fabricar glandes de
honda o braseros, en el campo de la metalurgia hubo de tener una aplicación
inmediata.
EL FINAL DE PEÑA NEGRA
En este poblamiento quedaba
resuelta la presencia de comerciantes y
mercaderes fenicios en y con ellos las
condiciones que darían origen al mundo ibérico; pero este enclave se abandonaba
a mediados del s. VI. debido a un incendio, aunque realmente se desconocen las causas, al mismo tiempo que las demás colonias fenicias empiezan su
decadencia, tal es el caso de la Fonteta.


LÁMINA DE ORO Penya Negra (Crevillent)Oro
h: 43,4 cm; a: 21cm
Orientalizante
Siglo VII a. C.
Lámina
de oro decorada mediante la técnica de repujado. Seis líneas de puntos
delimitan cinco campos horizontales de decoración: en los dos más
exteriores una sucesión de palmetas de cuenco enmarcan dos hileras de
patos que ocupan las dos franjas más interiores, dispuestos en procesión
hacia la derecha, separadas por una franja central de rosetas
cruciformes disociadas por puntos de gran tamaño. h: 43,4 cm; a: 21cm
Orientalizante
Siglo VII a. C.
Formaba parte de un pequeño escondrijo practicado junto a un muro, dentro del poblado de la Peña Negra, en el que se incluían anillos, collares, escarabeos y un fragmento de plata en bruto. La datación de este conjunto de materiales en base a sus paralelos estilísticos y al contexto arqueológico en que se hallaron permite relacionar la ocultación de este tesorillo con el definitivo abandono del poblado.

MOLDE DE FUNDICIÓN DE HACHA Penya Negra (Crevillent)
Piedra arenisca
h:16’7 cm; a: 8’3cm; e: 4’3 cm
Bronce Final
800-550 a.C.
Molde
de fundición para la fabricación de hachas de apéndices laterales,
realizado sobre un bloque rectangular de piedra arenisca con un rebaje
de morfología trapezoidal en una de sus caras y otros dos rebajes a modo
de apéndices a ambos lados del mismo.Piedra arenisca
h:16’7 cm; a: 8’3cm; e: 4’3 cm
Bronce Final
800-550 a.C.
Esta pieza –en realidad incompleta ya que formaría parte de un molde bivalvo-, se emplea para la fabricación de un tipo concreto de útil –hacha de apéndices laterales- cuyo contexto cronológico aproximado va del 1100 a los siglos VIII y VII a.C. El tipo en cuestión es muy escaso en la zona levantina peninsular, siendo más frecuente en el área atlántica con la que se ha puesto en relación el taller de Penya Negra.